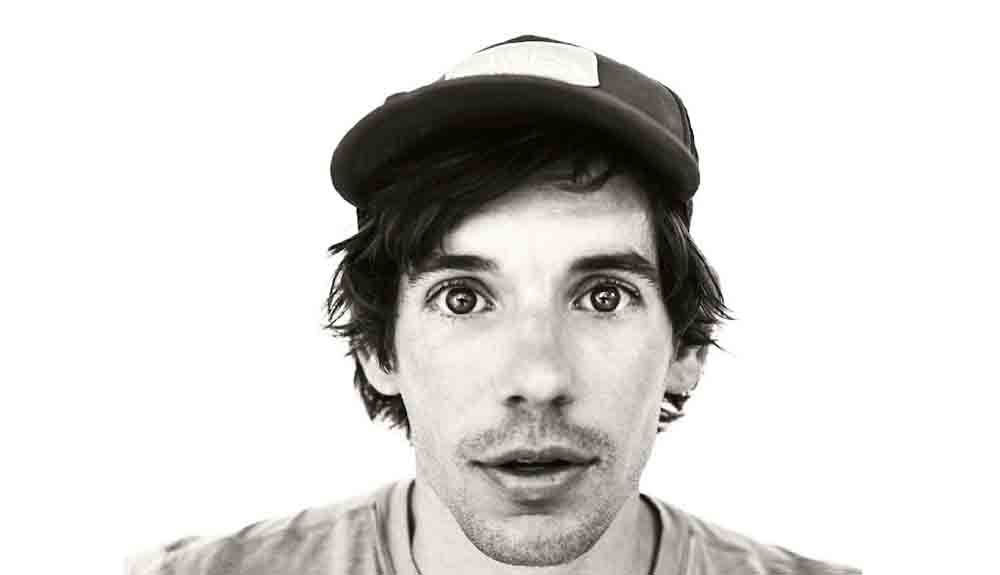El montañismo y todas sus disciplinas afines viven una profesionalización (a veces feroz) que culmina en un ardiente espíritu competitivo. Luchar por esponsors, por cifras, por récords… es tan respetable como todo lo contrario, según la mirada. Como se suele decir, vivimos en un país libre y las montañas lo son todavía más. Pero a veces resulta inevitable echar un vistazo al pasado y dejar escapar una sonrisa (algo ladina quizá) recordando aquellos tipos que se forjaron en las viejas escuelas (concepto amplio sí, pero evocador de todas maneras).
Especial cariño les tengo a aquellos fieles a la religión de la barra, afines al concepto con el que más disfrutaba Ron Fawcet: una jornada de escalada debía empezar y acabar, forzosamente, en el bar.
Don Whillans es uno de esos botones del cajón de muestras. Compartiendo generación con un tipo como Chris Bonington, fueron tan similares en su arrojo en la montaña, como exponencialmente distintos en su vida fuera de ella. Bonignton era la estampa del perfecto caballero inglés. Whillans era más partidario de lo excesivo, no por ello menos british. Su reunión con Margaret Thatcher a principios de los setenta lo ilustra de forma genial. La que iba a ser conocida como la “Dama de Hierro”, líder en aquel momento de la oposición, pretendía darse algo de lustre encontrándose con personalidades de la patria. Al ser convocado, lo primero que Don deseaba saber era “quién diablos va a pagarme el billete de tren”.

El segundo error de la Thatcher fue llegar tarde. Para cuando apareció, Don Whillans yacía recostado en un sofá, muchas pintas después y con la bragueta bajada. Cuando uno de los delegados de la reunión se dio cuenta, susurró cordialmente a Whillans que tenía el pajarito al aire. “No te preocupes, los pájaros muertos nunca se caen del maldito nido”, fue su muy atinada respuesta.
Por lo que se cuenta, Don y Margaret acabaron haciendo buenas migas y lo único que lamentaron fue la falta de puntualidad para pasar juntos unas horas en el pub.
Por aquel entonces Don era célebre por sus escaladas de compromiso en roca (Pilar Central del Freney incluido), por sus intentos infructuosos en el Eiger (en los que también llevaba a cabo algún rescate para la memoria) y por ciertas críticas ante sus continuas retiradas. “Hay dos tipos de alpinistas: los alpinistas inteligentes y los alpinistas muertos”, sería su icónica sentencia. Pero sobre todo dejaría su mácula en las grandes páginas alpinas participando en la ascensión de 1970 a la cara sur del Annapurna. Aquella ascensión, liderada por Bonignton, significaba el primer paso de la evolución lógica del alpinismo en el Himalaya, como había sucedido anteriormente en los Alpes: rutas de extrema dificultad en montañas ya ascendidas. Hacerlo en un ochomil es un juego totalmente distinto.
Fiel a su estilo de vida, Don fallecía con 52 años, lejos de los rigores de una montaña, en su cama, pagando los excesos. No mucho antes se le preguntaba cómo una persona tan aficionada a la actividad física lo era en la misma medida a la cerveza: “Vivo con un miedo terrible a la deshidratación”